Joan Miró en 1915.
Índice.
Joan Miró en 1915-1919.
Joan Miró en 1915.
Joan Miró en 1915-1919.
En esta etapa decisiva de 1915-1919 Miró es coetáneo de la Gran Guerra y la revolución de 1917 en España, al tiempo que se afianza como artista. Pueden identificarse dos fases bastante claras, una que va desde el verano de 1915 hasta finales de 1917, marcada todavía por el aprendizaje, aunque sobre todo ya autodidacta, y otra de 1918-1919, cuando fracasa su primera exposición individual y decide marcharse a París.
En estos años Miró se inserta entre los jóvenes artistas de la vanguardia catalana que se abren a las influencias europeas, venidas al rebufo de la Guerra Mundial, y contacta con el galerista Dalmau, su primer promotor. Al mismo tiempo consolida de un modo ecléctico varias notas de su estilo de juventud, desde el fauvismo al cubismo.
Un voluntario catalán en el Ejército francés.
La I Guerra Mundial tuvo un ambivalente impacto en Cataluña. Negativo pues exacerba los conflictos sociales y nacionalistas, con el punto culminante de la frustrada revolución de 1917, que repercutió gravemente en Barcelona, justo mientras Miró estaba cumpliendo su servicio militar. Positivo pues significa un extraordinario aporte demográfico y cultural, desde multitud de campesinos venidos del resto de España que buscaban una oportunidad en la próspera industria catalana, hasta los numerosos intelectuales y artistas europeos que se refugian en España huyendo de los avatares bélicos. Lubar (1993) resume los principales eventos políticos y sociales de estos años en Barcelona y sugiere que tuvieron una importante repercusión sobre Miró, especialmente la crisis de 1917:
‹‹La actitud de Miró es digna de ser resaltada precisamente porque se encontraba enmarcada en unos acontecimientos históricos específicos. Entre 1914 y 1919 se produjeron unos cambios políticos y sociales radicales en Cataluña. La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial provocó un crecimiento económico sin precedentes en el área catalana, ya que la industria textil tuvo que responder a la demanda exterior de suministros civiles y militares. Mientras emergía una poderosa clase de nuevos ricos que sacaron provecho de los tiempos de guerra, las clases trabajadoras tuvieron que pagar el tributo a una inflación sin control. Una actividad sindical que aumentó significativamente desafiaba la hegemonía política de la burguesía, como si la realidad de la lucha de clases hiciera añicos la ilusión de la unidad social. Durante la semana del 13 de agosto de 1917, estalló con fuerza devastadora una huelga general en Barcelona. Se declaró el estado de emergencia y el ejército intervino. Por lo menos treinta personas murieron en los días siguientes a la insurrección, muchos otros fueron heridos y hubo muchas detenciones, ya que el gobierno de Madrid pretendió simultáneamente contener la agitación sindical en Cataluña y frenar la creciente postura militante del nacionalismo catalán, expresada a través de un amplio espectro político[1].››[2]
Joan Miró en 1915.
1915 es un año de estabilización de los frentes bélicos: lo que se pensaba sería una guerra breve y gloriosa se convierte pronto en una matanza duradera y espantosa, y la cultura y el arte de golpe parecen en suspenso, y España sigue dividida en dos bandos ante los dos bloques en conflicto.
En Cataluña la conservadora Lliga vence por fin en las municipales de Barcelona, tras doce años de dominio republicano, apoyada por una burguesía enriquecida de repente gracias a la gran prosperidad agrícola e industrial promovida por las ventas de suministros a los países en guerra, pese a sufrir a cambio una alta inflación, que favorece la compraventa de obras de arte —un proceso que se repetiría durante la II Guerra Mundial— y explica en parte la intensa actividad artística de la que puede disfrutar Miró en esta época en Barcelona, donde, por ejemplo, Santiago Segura inaugura en agosto las Galerías Layetanas que sustituye al Faianç Català; la Sala Parés expone una vez más una colectiva de Casas, Clarasó y Rusiñol con gran éxito comercial; y se abre el Museu d’Art i Arqueologia de Barcelona, el 7 de noviembre (después de 11 años de obras), en el antiguo polvorín de la Ciudadela, creado por la Junta de Museus de la Mancomunitat.
Fuera de España, Malevich da a conocer el suprematismo, una tabula rasa sobre la que edificar un arte esencial; su impacto llega pronto a la abstracción geométrica —influirá con el tiempo, en los años 30, en el despojamiento de las obras de madurez de Miró—; mientras, Duchamp y Picabia huyen del conflicto y se refugian en EE UU, antes de volver a Europa a través de Barcelona.
En 1915 Miró permanece con su madre en Caldetas desde enero a mediados de marzo.[3] La lejanía facilita la ruptura de su primer noviazgo, pero se repone enseguida, y sus cartas traslucen que su ideología religiosa-moral en esta época es muy conservadora.
Cuando vuelve en marzo a Barcelona, probablemente después de las fiestas de Pascua, Miró continúa sus clases en la Academia Galí[4] y trata en el Cercle de Sant Lluc al futuro ceramista Josep Llorens Artigas, al que tal vez hubiera conocido antes.[5]
Miró probablemente visita una exposición de arte en La Cantonada (17-30 abril 1915), que comprendía desde el siglo XV al XIX, cuyo catálogo usó para dibujar encima una cabeza al modo de Durero.[6]
El verano interrumpe definitivamente sus estudios con Galí, al cerrar éste (¿hacia junio?) su Academia para pasar a dirigir la Escola Superior de Bells Oficis.[7] Barral (2001) sugiere que Miró la dejó porque no le gustaba la disciplina excesiva de su maestro: ‹‹Sembla, però, que l’excessiu dirigisme del mestre noucentista no plagué gaire a Miró, que va abandonar l’acadèmia.››[8]
Miró acaba sus tres años de estudios en la Academia Galí en el verano de 1915, pero en este año sus estudios con Galí sólo se extienden como mucho unas diez o doce semanas, desde finales de marzo a finales de mayo o principios de junio, debido a que está fuera de Barcelona el resto del tiempo. Dupin (1961, 1993) incluso fija el final de los estudios en 1914 probablemente debido a que había datado el comienzo del trienio a mediados de 1911, poco después de superada su enfermedad, o porque Miró no recordaba o concedía poca relevancia a sus estudios en 1915, y resume su inquieto estado de ánimo ante sus nuevas responsabilidades:
‹‹Miró termina en 1914 sus tres años de estudio en la academia Galí. Ha decidido ser pintor, irrevocablemente, y en adelante nada ni nadie le hará retroceder. Está lejos, sin embargo, de tener confianza en sí mismo. Su inquieto temperamento le lleva a exagerar las dificultades. “No dispongo de medios plásticos para expresarme” escribe, “lo que me hace sufrir atrozmente y pegar cabezazos de desesperación contra las paredes (...)”.[9] Accesos de desesperación que, en lugar de desanimarle, fortalecen su resolución, templan su carácter, le empujan a trabajar con verdadero furor.››[10]
Miró ha madurado en esta época su personalidad, lo que se refleja en una serie de rupturas con su pasado, como Cirici destaca.[11] Y es que el final de sus estudios con Galí en 1915 coincide con la voluntad de alcanzar la libertad personal, el inicio de su dedicación profesional al arte y el empecinamiento en alcanzar un estilo artístico propio, tres objetivos frenados temporalmente por su incorporación al servicio militar.
En la correspondencia se trasluce que vincula su proyecto vital de libertad con la preocupación de cómo vivir de su obra a caballo entre Barcelona y Mont-roig. Ser un hombre libre es una aspiración romántica generalizada entre los artistas de esta época, como Rodin alude en su Testamento (conocido hacia 1917): ‹‹La gran cuestión es ser capaz de la emoción, de amar, de esperar, de vibrar, de vivir. ¡Ser hombre antes de ser artista!››[12] O como el poeta austriaco Georg Trakl escribe en una carta de 1905, a los 18 años: ‹‹¡El camino me parece cada vez más difícil. ¡Mejor así!››, en búsqueda de un camino personal hacia su propio interior, como repite en otra carta de 1907: ‹‹¡Estoy con mí mismo, soy mi mundo!›› o en una carta a Irene Amtmann: ‹‹La consigna para gente de nuestra condición es: ¡Adelante, hacia ti mismo!››.[13] Es el Zeitgeist que recorre por las venas de la vanguardia europea en esta época. Es en este mismo sentido profundo que Miró se confiesa en 1916 a su amigo Ricart: ‹‹Trabajar muchísimo, y vivir la vida. Que el paseo por la montaña o el mirar a una mujer hermosa, el leer un libro, el oír un concierto, sugiriéndome la visión de formas, ritmos y colores, me vaya formando, que todo vaya nutriendo mi espíritu, para que su voz sea más potente. ¡Y sobre todo que Dios quiera que no me falte la Santa Inquietud! Gracias a ella los hombres hemos avanzado.››[14] Una libertad vital que exige independencia respecto a los compromisos cotidianos, para así poder realizar una obra de envergadura.
Soldados del Regimiento de Infantería Vergara nº 57, en la época del servicio de Miró.
Miró inicia esta nueva etapa en Mont-roig a principios del verano de 1915, hasta que comienza su servicio militar trienal. El Ejército le convoca en enero y su padre le paga una liberación parcial —hubiera podido pagar más para eximirle de cupo, pero es probable que no lo hiciera porque pensaba que los militares disciplinarían a su hijo—, lo que evita que tenga que cumplir el servicio normal en cuartel durante tres años seguidos con una alta probabilidad de ir a luchar en la guerra de Marruecos.[15] Su servicio queda así reducido a nueve meses, en la Cuarta Compañía de Ametralladoras del Primer Batallón del Regimiento de Infantería Vergara nº 57, dividido en cuarteles de Barcelona y otros lugares, que repartirá en tres partes de 1915 a 1917, con una gran flexibilidad pues se le destinó a cubrir bajas de otros reclutas, de modo que la primera parte (tercer trimestre del año 1915) la pasó entre Barcelona y Mallorca y las dos siguientes (cuartos trimestres de los años 1916 y 1917) en Barcelona.
Se le convoca para presentarse antes del 10 de junio de 1915 y presta su primer periodo de servicio durante el verano (contando como periodo de julio-septiembre), que pasa en su mayor parte entre Barcelona y un cuartel de Mallorca (probablemente haría allí la primera instrucción o una sustitución), donde pudo visitar a su familia mallorquina, después de varios años de ausencia.[16] En una carta a Ricart de 15 de junio indica que ya es soldado: ‹‹Estimat amic. So estat tardà en escriuret; ço ha estat els mals passos que he tingut que saltar en el meu camí. En tens ara soldat del 57 Regiment d’Infanteria; aquests militars m’han ben fastidiat: jo’m creia ser número alt, i per tan sols 20 dies de servei que’m pertocaven, i ara he tingut que cobrir una baixa; que hi farem, ja serà bo de contar això de la milícia, una vegada passat. Sort que me la passo bastant bé.››[17]
Miró le contó a Melià sobre su experiencia militar:
‹‹Pertenecía al Regimiento de Infantería de Vergara número 57. Naturalmente era un soldado raso. Creo que un buen soldado. Saludaba con energía y era buen tirador. Como eran los días de la Guerra Europea y no estaba claro lo que podía pasar, recibíamos un entrenamiento muy intenso. A nosotros nos tocaba hacer guardia en la cárcel. Se pasaba mucho frío y, aunque lo teníamos prohibido, conversábamos con los presos e intercambiábamos objetos. Tengo una naturaleza muerta [Nord-Sud (1917)] con un jilguero, que era un portamonedas tejido con lana multicolor, muy abigarrado, realizado por uno de los presos. Por cierto que Ricart me hizo un retrato vestido de soldado, con guerrera azul y pantalones rojos, y cosió, de forma un tanto simplista, el número 57 en el cuello de la guerrera. Todavía tengo en Mont-roig este cuadro.››[18]
Dupin (1993) resume la molesta interrupción militar de su trabajo:
‹‹Los comienzos como “artista pintor” se vieron, desgraciadamente, contrariados por las obligaciones del servicio militar. Su padre, poco favorable a los proyectos del pintor, se niega a pagar la suma que le libraría totalmente. Miró decidió elegir la fórmula de rescate más barata, que consistía en un servicio de diez meses repartidos en tres años. Esa fragmentación en períodos y en condiciones relativamente llevaderas (los reclutas podían volver a casa por la noche, excepto los días de guardia) permitieron al joven pintor seguir trabajando a pesar de todos los pesares. Ricart nos ha dejado un retrato lleno de humor de un Miró en uniforme. Lo vemos luciendo una impecable guerrera, con los brazos cruzados en una actitud irónicamente marcial; la bayoneta, colgada en la pared, parece un juguete infantil. Otra tela de Ricart representa a Miró pintando en el taller. Hay un quepis con plumero en una silla, paletas colgadas en la pared; el pintor, sentado ante el caballete, se ha puesto un blusón de trabajo encima del uniforme, pero vemos el pantalón rojo ahuecado con rayas verticales típico del ejército español.››[19]
Sus ideas políticas en esta inquieta etapa histórica parecen ser bastante moderadas, pues pese a ser unos años llenos de vibrantes acontecimientos históricos su condición de recluta le exigía guardar silencio, y su familia tan conservadora sería otro factor moderador. No hay en su correspondencia hasta 1917 señales de una implicación o de siquiera una toma de posición a favor de las reformas y menos de las revoluciones, sino más bien un desinterés bien lindante con el conservadurismo de sus padres. Su distanciamiento se refleja en una carta a Ricart en julio de 1916 con motivo de una huelga en el transporte ferroviario: ‹‹Per cert que vaig tenir un sust. Quan estava treballant de ferm, i amb motiu de la vaga ferroviària, rebí ordre d’incorporar-me immediatament al meu Regiment. Jo ja em veia amb el fusell guardant una via. Sortosament no va ser res. Al presentar-me van dir que ya se puede V. marchar. Jo tot content m’en vaig anar altre cop a prendre els pinzells.››[20]
Una vez cumplidos sus primeros deberes militares, Miró vuelve en octubre a Mont-roig, donde pinta paisajes y bodegones de un estilo ecléctico influido por Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Matisse y los fauves, pero aún no muestra el influjo del cubismo.
Luego vuelve a Barcelona, donde sigue trabajando durante el otoño en el taller de l’Arc de Jonqueres[21], donde pinta desnudos femeninos bajo la influencia de su maestro Galí, aunque Miró ya no estudia con éste al pasar a dirigir la Escola de Bells Oficis.
Junto a su grupo de amigos frecuenta mucho más el Cercle Artístic de Sant Lluc y sigue el curso de modelado y las sesiones de dibujo con modelos humanos desnudos en el Cercle entre 1915 y 1918 (después sólo acudirá en el Cercle para asistir a algunas reuniones), lo que se plasma en numerosos dibujos.[22]
Además visita, junto a Ricart y Ràfols, la exposición <Kees van Dongen> en las Galerías Dalmau (23 diciembre 1915-6 enero 1916)[23] y probablemente también visita con sus amigos las Galeries Laietanes (Galerías Layetanas en los anuncios en castellano), que Santiago Segura ha inaugurado en agosto bajo un nuevo nombre, gracias a la ampliación del local de su anterior galería del Faianç Català, y donde presenta en tres tandas la gran colección de pintura, sobre todo catalana, que ha reunido Lluís Plandiura[24]; y también es muy probable que visite enseguida el Museu d’Art i Arqueologia de Barcelona, abierto por la Junta de Museus de la Mancomunidad el 7 de noviembre (después de 11 años de obras), en el antiguo polvorín de la Ciudadela, admirando así las obras maestras del románico catalán que tanto influirán en varias etapas posteriores de su pintura.
NOTAS.
[1] Sobre el debate en la vida social y política en Cataluña durante los años de la guerra, véase DOSSlER: Catalunya davant el món en guerra (1914‑1919), “L’Avenç” nº 69 (III-1984) 30-79.
[2] Lubar. El Mediterráneo de Miró: concepciones de una identidad cultural. <Joan Miró 1893‑1983>. Barcelona. FJM (1993): 25-26.
[3] Carta de Miró a Bartomeu Ferrà, en Mallorca. Caldetes (15-III-1915). [Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 24 y 26.]
[4] Rowell. Joan Miró. Selected Writings and Interviews. 1986: 22 (señala que estudia con Galí en 1912-1915. / Rowell. Joan Miró. Écrits et entretiens. 1995: 30. / Rowell. Joan Miró. Escritos y conversaciones. 2002: 42. / Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 28.
[5] Artigas recordaba que le conoció en 1915 en el curso de dibujo del Cercle de Sant Lluc. [Entrevista a Artigas, en Bernier. Miró ceramiste. “L’Oeil” (V-1956): 51-53.]. Dupin lo dató primero en 1912 [Dupin. Miró. 1962: 466, apunta que le conoció en el Cercle y en 494 lo data en 1912] y en su segunda edición en 1917 [Dupin. Miró. 1993: 385]. Malet data su encuentro en 1915 en la Agrupación Courbet, pero esta fue fundada tres años más tarde. [Malet. Joan Miró. 1983: 24.] Rowell data en 1912 su amistad con Artigas [Rowell. Joan Miró. Selected Writings and Interviews. 1986: 22], probablemente por entender que ambos estudiaron en la Academia Galí.
[6] Victoria Noel-Johnson. Miró’s Quest for Absolute Freedom via the Spirit of the Past (1901-1929). <Joan Miró. The Essence of Past and Present Things>. Mons. BAM (2022-2023): 20. Apunta Catálogo. 10, pero no figura en el catálogo razonado de dibujos.
[7] <Homage to Barcelona. The city and its art. 1888-1936>. Londres. Hayward Gallery (14 noviembre 1985-23 febrero 1986): 298. / Lubar. Joan Miró Before The Farm, 1915‑1922: Catalan Nationalism and the Avant‑Garde. 1988: 33-36, 34 (n. 57). / Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 32, que razona que se equivocan Dupin y Jeffett en considerar que Miró se graduó en 1915 en la Academia Galí. [Dupin. Miró. 1962: 62, 494. / Jeffett. Chronology. <Joan Miró. Paintings and Drawings 1929-41>. Londres. Whitechapel Art Gallery (3 febrero-23 abril 1989): 120.]
[8] Barral, X. Retallar el blau. Assaig sobre l’art català del segle XX. 2001: 68.
[9] Leiris. Joan Miró. “Documents”, 5 (X-1929): 263.
[10] Dupin. Miró. 1993: 47.
[11] Cirici recapitula en una lista que se prolonga entre 1911 y 1915: 1. Ruptura con el sistema de valores del capitalismo de acumulación, definidos por la casa y el barrio (1911, al abandonar su empleo). 2. Ruptura con el respeto al provecho (1911, idem). 3. Ruptura con la represión (1911, idem). 4. Ruptura con la enseñanza académica (1910, al abandonar la Llotja). 5. Ruptura con el privilegio de la mirada (1912-1915, gracias al aprendizaje táctil en la Escuela Galí). 6. Ruptura con la enseñanza domésticada (1915, al abandonar la Escuela Galí). 7. Ruptura con todo el arte tradicional (1915, al practicar el dibujo libre en Sant Lluc). [Cirici. Miró mirall. 1977: 23.]
[12] Calvo Serraller, F. Rodin. “El País, Babelia”, 255 (14-IX-1996) 20.
[13] Trakl. Cit. Colinas, Antonio. Georg Trakl. Poesía completa. “El Cultural” (25-II-2011) 19.
[14] Carta de Miró a Ricart. Barcelona (7-X-1916). Cit. <Miró 1893-1993>. FJM (1993): 122. Cit. parcial. Dupin. Miró. 1993: 49.
[15] Carta de Miró a Ricart. Caldetes (31-I-1915). [Rowell. Joan Miró. Selected Writings and Interviews. 1986: no cita en p. 48. / Rowell. Joan Miró. Écrits et entretiens. 1995: tampoco en p. 57. / Rowell. Joan Miró. Escritos y conversaciones. 2002: sí cita en p. 79. / Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 25.]
[16] Rowell. Joan Miró. Selected Writings and Interviews. 1986: 22. / Rowell. Joan Miró. Écrits et entretiens. 1995: 30. / Rowell. Joan Miró. Escritos y conversaciones. 2002: 42, considera que estuvo en Mont-roig durante el verano, y en Barcelona durante su servicio militar el cuarto trimestre. En cambio, Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 34, considera que estuvo probablemente en Barcelona durante el verano debido a su servicio militar.
[17] Carta de Miró a Ricart. Barcelona (10-VI-1915) BMB 446. [Rowell. Joan Miró. Selected Writings and Interviews. 1986: 22 (data el inicio del servicio militar en un primer trimestre de 1 de octubre a 31 de diciembre de 1915), 23 (fecha el final del servicio el 31 de diciembre de 1917). / Rowell. Joan Miró. Écrits et entretiens. 1995: 30. / Rowell. Joan Miró. Escritos y conversaciones. 2002: idem en 42 y 43. / Cit. Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 33.] Apuntemos que Miró en 1951 recordaba que era el “Vergara 54” , Primer Batallón, Cuarta Compañía. [Del Arco, Manuel. Entrevista a Miró. “Destino” (III-1951)].
[18] Melià. Joan Miró, vida y testimonio. 1975: 117. Retrat de Joan Miró (1916), un óleo de 84 x 71, pertenece a la FJM. Fue expuesto en la primera exposición de Ricart en enero de 1917, en las Galerías Dalmau, con el nº 1 de cat. Es una obra muy realista, influida por el cezannismo, con un recurso realista al collage pues Ricart sustituyó el número que figura al cuello por piezas de metal. La pintó en el taller que compartían en Sant Pere més Baix. En 1923, cuando Ricart y Ràfols ordenan el taller, le regala este lienzo a Ràfols, un signo de que se ha distanciado de Miró. Ricart escribe el 18 de marzo de 1923 en el cuaderno Kodak, una anécdota parisina ‹‹Larga conversación con Miró. El retrato que yo le había pintado en 1916, sale publicado como si él lo hubiese realizado. Se ofrece a pedir la rectificación pertinente. Combate de cumplimientos. Dice que lo siente por mí, etc. etc.›› [reprod. <Enric C. Ricart. De la pintura al gravat>. Vilanova i la Geltrú. Biblioteca-Museu V. Balaguer (2 noviembre 1993-10 enero 1994): 57]. Hay otro retrato menos conocido, un muy cezanniano Estudi (Miró en su taller, 1917) [reprod. en ibid.: 59], en el que, en el mismo amplio taller, aparece la esquemática figura de Miró vestido con pantalones militares y mono de pintor, pintando, sentado a la izquierda del cuadro, mientras que a la derecha hay una silla sobre la que está la revista francófila “Iberia”. También se lo regaló a Ràfols en 1923 y éste lo reprodujo e hizo una breve descripción en Ràfols, J.F. Miró antes de La Masia. “Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona”, v. 6, nº 1-2 (1948) 498. Ràfols menciona dos modelos de Miró: Trini “la de cándido blancor” y Nené “la de la pijante trenza”.
[19] Dupin. Miró. 1993: 47.
[20] Carta de Miró a Ricart. Mont-roig (25-VII-1916) BMB.
[21] Rowell. Joan Miró. Selected Writings and Interviews. 1986: 22. / Rowell. Joan Miró. Écrits et entretiens. 1995: 30. / Rowell. Joan Miró. Escritos y conversaciones. 2002: 42, considera que estuvo en Barcelona durante su servicio militar el cuarto trimestre, y que además pintaría en el taller que compartía con Ricart. En cambio, Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 35, considera que en Barcelona durante el otoño pintó en el taller compartido con Ricart en Arc de Jonqueres.
[22] Dupin. Miró. 1962: 54-56. / Lubar. Joan Miró Before The Farm, 1915‑1922: Catalan Nationalism and the Avant‑Garde. 1988: 267. / Malet. Obra de Joan Miró. FJM. 1988: 466. / Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 29.
[23] Lubar. Joan Miró Before The Farm, 1915‑1922: Catalan Nationalism and the Avant‑Garde. 1988: 78-79 y notas. / Umland. <Joan Miró>. Nueva York. MoMA (1993-1994): 319, n. 36, informa que la visitó junto a Ràfols y Ricart.
[24] Casamartina, Josep. Bojos pels cartells. “El País”, Quadern 1.220 (12-VII-2007): 1.

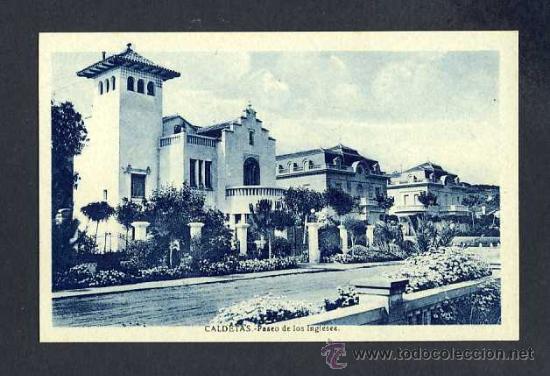

No hay comentarios:
Publicar un comentario